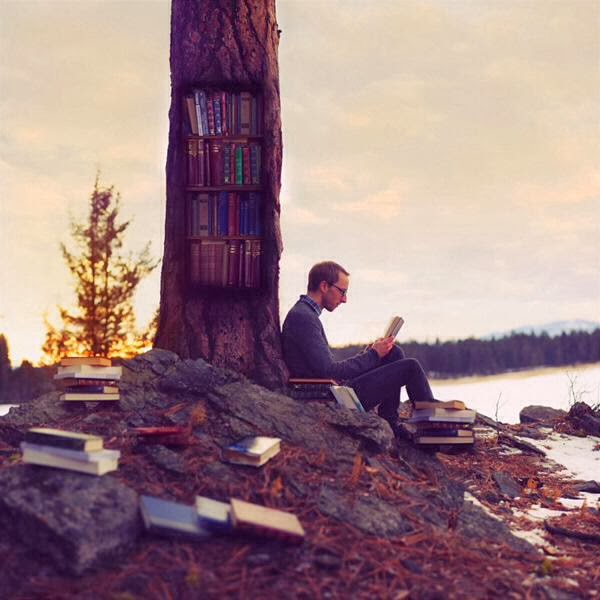EL DERECHO A LEER A LAS MUJERES
Desde que empecé a escribir, y sobre todo, desde que empecé a publicar y a hablar públicamente sobre mis lecturas, amigos, colegas, periodistas, críticos, me han hecho la misma pregunta: ¿por qué leés tantas mujeres? Una pregunta que siempre me perturbó tanto como para contestarla, apenas, con evasivas o subterfugios. Como si decir la verdad –una verdad de la que yo mismo era apenas consciente, a fuerza de no discutirla- pudiera exponerme al peor peligro.
Yo balbuceaba: “Bueno, no te mencioné tantas”. Y era verdad: la recriminación ocurría a la segunda o tercera escritora citada, pero ya eran más de las que el propio interlocutor conocía o juzgaba prudente conocer. Otras veces yo fingía recoger el guante de un duelo del que sabía que desertaría: “Si yo hubiera mencionado sólo escritores varones, ¿vos me lo habrías hecho notar?” Porque era obvio que no. Y ni aun a las autoras mujeres que sólo nombran escritores varones, ni siquiera a las críticas o profesoras que sólo incluyen libros de escritores varones en sus programas, antologías, ensayos, este interlocutor les habría objetado ningún tipo de ignorancia.
Pero yo no respondía, y el otro, envalentonado, como si hubiera desenmascarado una artimaña o una conspiración, remataba: “te pregunto simplemente porque es raro”. Se erigía, en fin, como representante o árbitro de la normalidad, y todo parecía volver a ella. Me había recordado, y era su victoria, la ley que rige para todos, varones y mujeres: sólo el que se disimula sobrevive.
Dos vías
Primera salvedad. Quizá yo no me haya atrevido hasta hoy a contestar claramente esa pregunta, por carecer de otra ayuda que los libros de las mismas escritoras. Porque formular en términos teóricos lo que me habían revelado la inercia de las protagonistas de Jean Rhys y la lucidez de las heroínas de Doris Lessing; demostrar por qué las reflexiones que Simone de Beuvoir o de Adrienne Rich sobre el “segundo sexo” podían también aplicarse a mi experiencia, era una tarea que iba más allá de mis capacidades. Hoy, en cambio, contamos con las teorías sobre la construcción de la masculinidad; y esas teorías pueden ayudarme a explicar cómo la violencia y el terror que corrían soterrados bajo esa escena repetida, echan raíces en la infancia.
Dicen los especialistas que en sociedades como la nuestra se “hace varón” el que se aleja de la madre; se echa al varón de la casa, a la escuela o a la calle, para que otro aprendizaje mucho más importante que el que declaran los colegios: la masculinidad, esa condición que es un valor en sí y que le permitirá ocupar, durante el resto de su vida, los espacios de poder del patriarcado. Como lo explica Ariel Sánchez en Marcar la cancha este aprendizaje se da por dos vías. Por un lado, el varón busca un grupo de varones en el que pueda adquirir y desarrollar fuerza, entendida ésta como la capacidad de ejercer violencia sobre los demás. A través del mecanismo básico de la competencia, y de la medición de fuerzas que ésta posibilita, se establecen las jerarquías dentro del grupo; y la lealtad a éste y a sus jerarquías se entenderá como una verdadera condición de existencia.
Y por otro lado, la construcción de la masculinidad depende del hallazgo de un varón a quien calificar de “maricón”; mediante su hostigamiento permanente, el varón pretenderá demostrar su rechazo de todo lo femenino, es decir, su ya definitivo alejamiento de la madre. Como recordará cualquier persona de mi edad, para los niños de los años sesenta el mote de “maricón” no tenía que ver con la homosexualidad –la mera idea de “sexualidad” era ajena a nuestro mundo – sino con una u otra característica de personalidad que los demás varones identificaban como “femenina”. Eran características sorprendentemente variadas -podían ir de una manera de moverse o de hablar, a un rasgo físico o, precisamente, según me cuentan amigos mayores, a la afición a la lectura-; pero todas parecían vincularse con una carencia de fuerza física, o con una disidencia respecto del uso de la fuerza.
Ahora bien. Lo perverso del mecanismo de hostigamiento al “maricón” reside en que, como es demasiado fácil ejercer violencia sobre el débil -tanto más cuanto que el propio grupo le ha impedido desarrollar su fuerza-, quien lo agrede demuestra menos su masculinidad que la íntima, infinita vileza del entramado social. Y por eso la violencia contra el maricón se reitera cotidiana, incesantemente, en pos de esa demostración imposible; causando en sus víctimas daños de por vida sobre los que la sociedad de hoy, al fin, parece al fin abrir los ojos. Daños para los que, durante siglos, casi no ha habido otra salida que la lectura.
Vida y literatura
Segunda salvedad. Quizá la pregunta ¿por qué leés tantas mujeres? me habría perturbado menos si yo hubiera empezado a hacerlo por algún tipo de estrategia política o deliberación. No. Empezamos a leer escritoras, digamos, “espontáneamente”, como un animal perseguido que descubre de pronto el único lugar del mundo que se parece a su primer cubil; pero fue allí, también casi por sorpresa, donde encontramos permiso para ser lo que se nos había prohibido, y armas para lograrlo.
Para horror de quienes sostienen que lo único importante es el texto, nunca buscamos solamente libros: buscábamos autores cuya experiencia pudiéramos adivinar detrás del enigma de sus obras. ¿Y cómo podía dejar de interesarnos un nombre de mujer en la tapa de un libro, si era la prueba de que alguien, en sociedades aun más opresivas que la nuestra, había hecho algo que los demás no esperaban de ella, y había pagado precios altísimos por hablar, ya que sus contemporáneos no podían comprenderla, con algún “hermano del futuro”, es decir, con nosotros mismos? Si una película nos había iniciado en la compasión por Anna Frank y su muerte trágica, lo que nos cautivó para siempre de su Diario fue su decisión de sostener, ante la asfixia del confinamiento político y familiar, el deseo de dialogar consigo misma, y convertirse, así, en una escritora. Si una canción compuesta por dos varones nos había hablado del suicidio de Alfonsina Storni; la solapa del primer libro de ella que pedimos que nos compraran nos llevó a leer cada uno de sus poemas como otra creación no deseada por los hombres y salvada de su vigilancia omnímoda.
Por supuesto, detrás de aquella pregunta “pero ¿por qué leés tantas mujeres?” uno creía entender: “no son tan buenas” Pero ya nos dábamos cuenta de que la literatura escrita por mujeres poseía valores que pocos varones podían apreciar. Básicamente, esa capacidad de invención y manejo de herramientas que representaban, más o menos disimuladamente, una experiencia de incomodidad y rebeldía; produciendo esa experiencia única que llamamos arte y que implica no sólo goce estético, sino transformación profunda de la percepción de la realidad. Así, aunque pocos varones pudieran comprenderlo, una sola frase de Carson McCullers, apenas la primera de su primera novela: “En el pueblo había dos mudos y estaban siempre juntos” podía generar una experiencia estética infinitamente más rica que todos los cuentos de Ernest Hemingway, con sus alardes de macho que se foguea entre soldados, mafiosos, cazadores y toreros.
Y si escribir literatura, como dice Gilles Deleuze, es inventar una lengua extranjera dentro de la lengua; y si la tarea de las mujeres ha sido subvertir por la poesía la convención masculina, ¿quién nos lo reveló mejor que Sara Gallardo, con ese Eisejuaz mataco santo o loco que es su alter ego -ese personaje insólito capaz de sugerir, en un lenguaje nuevo, todo aquello que la cultura argentina no había podido nombrar nunca?
Una fuerza secreta
Creo que ya puedo empezar a responder. Leer a las mujeres fue un modo de transformar nuestras homéricas cargas de dolor, odio y violencia contenida en una fuerza productiva alternativa y nueva. Y quizá llegó el momento de describirla, para no sobrevalorarla y exponerse a un daño mayor. ¿En qué consiste, hoy por hoy? En principio, creo que todo maricón que sobrevive a la infancia consigue distanciarse y comprender, no sólo el por qué de las violencias que se ejercían sobre él, sino los terrores e impotencias que también torturan, secretamente, a los violentos.
En este sentido, desde muy temprano he visto a mis compañeros escritores como los niños que fueron, empeñados en la agotadora tarea de demostrar su poder ejerciéndolo de aquellas mismas dos maneras. Mírenlos en cualquier congreso de literatura: cómo se camuflan, como compiten, cómo intentan seducir: sobreactúan su masculinidad, acaso porque la poesía, convengamos, no es la habilidad que un coronel de caballería quisiera para su primogénito. Escúchenlos hablar –quizá sería excesivo pedirles que dialoguen con ellos-. Formateados por el fútbol, su primera preocupación ha sido integrarse a “un equipo” bajo el ala de un “director técnico” que les dijera qué y cómo escribir de modo que cada frase, cada palabra, diera testimonio de sus atributos viriles. Y hablan del “campo literario” como de la cancha en donde han salido a jugar un campeonato permanente; y de ganar premios como de “hacer un centro”, y de “meter” libros en una editorial importante, o un artículo en un medio masivo, como quien habla de goles. Y es cierto que cada tanto nombran a escritoras, cómo no; pero son siempre aquellas que, alegres convictas de la parcela que la cultura les asignó, le sirven para ejemplificar viejas categorías, aquellas que hasta los vivan y alientan como las porristas más sofisticadas de la historia.
Y en segundo lugar, guiados por aquellos “directores técnicos” que son siempre grandes humilladores, los muchachos se aplican a señalar a “los maricones de la literatura”-ésos que no se debe ser- ; y a la literatura “maricona” – aquello que no se debe escribir. Hoy como ayer, lo “maricón” no tiene que ver necesariamente la elección sexual de un escritor, sino con aquellas características que se corresponden los estereotipos de lo femenino; características tan asombrosamente variadas como para pertenecer a campos tan distintos y vastos de la cultura que, a fuerza de rechazarlos, la mayoría de los varones destaca por una ignorancia sobrecogedora. Pero volviendo a nuestro tema. Los muchachos se burlan, por ejemplo de la admiración de los “maricones” por las mujeres escritoras, como si no fuera más que una variación del amor delictual por la madre; no ven que, como señala Wayne Koesterbaum, lo que el “maricón” celebra de las “divas” es un exceso de voz sólo comparable a la magnitud de su propia imposibilidad de decir, y a la tradición perdida que esa voz de diva devuelve, por sorpresa, con vitalidad arrasadora. Los muchachos se ríen de los “maricones” por la franqueza con que éstos quieren expresar sentimientos, asimilándolos mecánicamente al kitsch, que tanto maricón celebra; enfermos de “pudor” (ese mecanismo parecido a la vergüenza pero que va más allá: porque es el castigo autoinflingido a su parte “femenina”) los varones niegan así su propia incapacidad para lidiar con lo que sienten, y esa risa es lo poco que pueden hacer con su desesperación. Porque están desesperados, es evidente: habiendo “naturalizado” su ignorancia hasta sentirla como un rasgo de su propia identidad; en cada cosa desconocida con que se confrontan no ven una posibilidad de enriquecerse, sino el peligro de su propia disolución… Prueba de que todavía hay que ir con mucha prudencia: porque no hay nada más violento que un negador acorralado.
Una necesidad y un derecho
En fin, ¿por qué leemos a las mujeres? Porque es una necesidad, quizá nuestra necesidad más profunda, y donde hay una necesidad hay un derecho. Porque ese derecho es el de toda una tradición que sobrevive, fortalece y se libera cuando leemos y respondemos a la lectura con nuestras propias obras Y porque, por mucho que intenten convencernos de que todo cambió, como si la utopía del viejo feminismo hubiera sido la única alcanzada, el cambio sólo afecta a la superficie de lo social, no al sustrato de las costumbres y al estrato profundo de las mentes.
¿Cómo se explica que, en una época en que ya nada dificulta el libre intercambio sexual entre dos personas adultas, los varones sigan haciendo florecer, en secreto, como tratantes pero también como clientes, la explotación sexual? No menos misteriosa resulta otra evidencia: aunque muchos de los grandes libros de todas las literaturas hayan sido escrito por mujeres, y aunque las mujeres sean mayoría en las carreras de letras, las editoriales, los talleres literarios, etc. la presencia de mujer en la literatura aun sigue considerándose una anomalía?
¿Qué hacer con esta ceguera de los varones? Hay quien piensa que el cambio es imposible, o sólo posible en el caso de una remotísima mutación genética, y que nuestra tarea es combatir, aunque la manera de hacerlo resulte bastante inconcebible y, como sea, la disparidad de fuerzas todavía nos asegure una derrota inmediata. Otros sostienen que el camino es persuadir, olvidando que la persuasión, como señala Hanna Arendt, sólo es posible entre dos seres humanos en pie de igualdad, sin otra arma que la excelencia de sus argumentos. Incapaz de arriesgar un sólo consejo, me limito a señalar una comprobación: el varón con poder sólo cambia cuando aquellos de cuya explotación depende consiguen escapar o al menos correrse un poco de lugar, y los dejan sin base. Es decir, cuando cambiar se vuelve, para ellos, una cuestión de vida o muerte, y por fin ven la necesidad de cargo, a solas, de su destino.
Mi propósito personal es éste: hablar, escribir para nosotros. Estaremos más cerca de una liberación verdadera si, en lugar de atender al enemigo, de entrar en su juego de constante competencia y aniquilación, optamos, como las grandes escritoras, por propagar entre nosotros un saber que tienda puentes más allá del tiempo y el espacio y de los muros antiguos y nuevos. Si nos atrevemos a revivir, comprender, y consolar al niño que fuimos; si comprendemos la literatura como el vehículo más poderoso de ese amor y esa fraternidad, y tratamos de escribirla para los que aun hoy, todavía, los necesitan como el agua y el pan.
Leopoldo Brizuela
(La Plata, Bs. As., Argentina, 1963 - 2019)
POETA/ESCRITOR/PERIODISTA/TRADUCTOR
Texto publicado originalmente en ETERNA CADENCIA
en WIKIPEDIA
en FACEBOOK